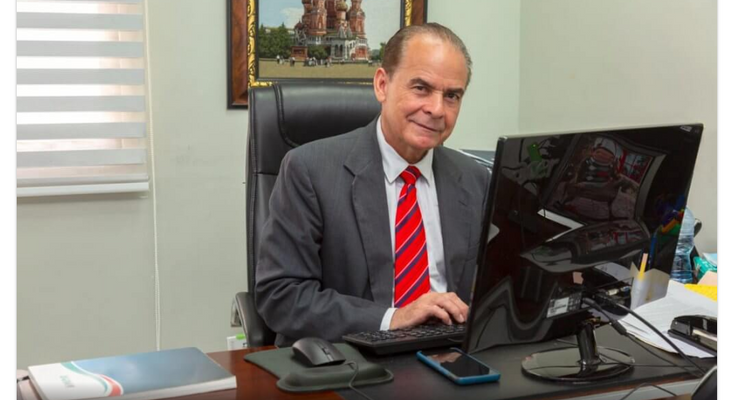APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -Somos testigos de un despertar inesperado de la generación Z (adultos menores de 30 años), una irrupción que anuncia un cambio profundo en el mapa del protagonismo social. Nacida entre la inmediatez digital y la desilusión democrática, entre el fraude a la voluntad popular en las urnas y la degradación moral de los liderazgos, esta generación pasa de objeto de estudio a sujeto de transformación.
Lo que fueron diagnósticos y estadísticas sobre hábitos y lenguajes juveniles hoy se vuelve energía política, mirada crítica y nuevas formas de acción colectiva. Su organización luce espontánea, sin jefaturas visibles, y aun así se expande con una lógica que desconcierta a los viejos sistemas de control. Creemos que, en su simbología, su manera de comunicarse y su disposición al riesgo se gesta una reconfiguración del poder y de la protesta que desborda fronteras.
Con estas entregas proponemos tres reflexiones sobre esa mutación silenciosa que ya desborda los moldes del orden político tradicional, derrumba regímenes que prometen, incumplen y se enriquecen, e infiltra con igual intensidad la cultura y la conciencia colectiva del siglo XXI.
Primera reflexión. Hablamos de los nacidos entre mediados de los noventa y los primeros años de 2010. Crecieron cuando la red dejó de ser novedad y se volvió atmósfera. A diferencia de las generaciones que debieron adaptarse al torrente tecnológico, ellos nacieron en el vértigo digital, socializando en la pantalla. Su vida cotidiana se ordenó alrededor del teléfono inteligente, las plataformas y un caudal incesante de información.
Durante al menos cuatro décadas del siglo pasado, la conectividad se limitó a radio, telefonía fija, prensa y televisión, medios que imponían pausas y jerarquías que modulaban el conocimiento y los vínculos. Nosotros atravesamos el arduo aprendizaje de la adaptación, entre asombros y fatigas. El cambio fue inevitable y fascinante, pero también desbordante.
En cambio, la generación Z se formó en un espacio sin fronteras, de comunicación simultánea, horizontal y envolvente, y a veces adictiva. Su socialización transcurre en una interrelación constante, casi de servidumbre subconsciente asumida con naturalidad. Allí donde los datos se registran mejor, destacan heterogeneidad, inclusión y acceso masivo a la educación superior. Todo indica que podrían ser la cohorte más instruida de la historia.
Para esta “clase social universal” la tecnología no fue descubrimiento sino entorno. Es su lengua materna, el mar bravío en el que no hubo que aprender a nadar y en el que nacieron. Desde temprano convirtieron la multitarea en hábito, moviéndose con soltura entre chats, videos breves, transmisiones en directo y foros.
Esa familiaridad, que parece ventaja evolutiva o democratización del conocimiento, convive con un costo silencioso. Numerosos estudios asocian sobreexposición informativa, presión por rendimiento y comparación constante con oleadas de ansiedad y fatiga mental. De ahí que la salud emocional sea hoy un tema central, no un tabú. La franqueza con que muchos hablan de su malestar, sin miedo ni vergüenza, es un rasgo notable y quizá una de sus fortalezas más humanas. Están lejos de la caricatura frívola. Su relación con dinero y trabajo se forjó viendo la precariedad y sufriendo las crisis familiares, por lo que tienden al pragmatismo, valoran la flexibilidad y buscan sentido antes que salario.
Su rebeldía refleja una preferencia por organizaciones afines a sus valores, con propósito, opciones reales y coherencia ética. Les incomodan las jerarquías lentas y las trayectorias rígidas que ya no resultan verosímiles. Es crucial que la autenticidad sea su nueva forma de prestigio.
Su universo simbólico es vertiginoso y visual. El meme vuelve la ironía un idioma, el videojuego enseña cooperación y competencia, el anime y el streaming —transmisión de audio o video por internet en tiempo real— derriban fronteras y crean comunidades globales. Para quienes fuimos educados en la lentitud de la palabra escrita, ese código puede confundirse con frivolidad, cuando en realidad condensa argumentos complejos y moviliza multitudes en minutos.
Entre inmediatez y saturación se forja una ética de la autenticidad que castiga la impostura y premia la coherencia. En esa zona luminosa florece también la sombra, con adicción a la validación, agotamiento por sobreexposición y una fracción que se extravía en la simpleza y la banalidad. Toda generación paga un precio por su lenguaje. La mía lo pagó con mordaza, persecución y encierros ignominiosos sin causa. La de ellos, nacida bajo el escrutinio de todos, lo paga en soledad y descarnada transparencia.
En la vida pública no se entusiasman con etiquetas tradicionales ni con partidos, pero reaccionan con firmeza ante la injusticia, la corrupción y el deterioro de los servicios esenciales. Su desconfianza hacia el discurso sin hechos, tan corrosivo en nuestras sociedades, es palpable. Frente a esa impostura, organizan protestas con creatividad digital y sorprendente coordinación comunitaria. Lo que interpretamos como apatía era resistencia silenciosa ante estructuras que no los representaban.
Esa distancia, sostenida por años, hoy se convierte en acción en las calles de Katmandú en Nepal, Yakarta en Indonesia, Lima en Perú, Rabat en Marruecos y Antananarivo en Madagascar, por ahora.