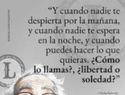\
Cuando los españoles arribaron a la Isla de Santo Domingo se encontraron con unas sociedades muy distintas a las europeas de la época. HacÃa unos 30 mil años que el territorio americano estaba habitado por unos pueblos muy diferentes a los europeos. Aún se debaten varias teorÃas en cuanto al origen del poblamiento americano, pero la más aceptada sostiene que los primeros habitantes del continente vinieron de Asia y entraron por el estrecho del mar de Bering que separa a ambos continentes. Desde América del Norte se desplazaron por Centroamérica, América del Sur y las Antillas.
Los aborÃgenes que poblaban las Antillas Mayores habÃan alcanzado, para 1492, un nivel de desarrollo comparable históricamente al neolÃtico superior, lo que significa que entre taÃnos e hispanos habÃa una distancia social de unos 10 mil años. Los taÃnos habitaban a Puerto Rico, la Isla de Santo Domingo, Jamaica, parte de Cuba y las islas Bahamas. Ellos representaban una especie de sÃntesis de las más importantes tradiciones, desarrollo técnico, artÃstico y agrÃcola de comunidades anteriores, desprendidas del tronco histórico de los arawacos que habitaron la cuenca del rÃo Orinoco.
Las comunidades taÃnas fueron el resultado de un conjunto de procesos milenarios vividos en el contexto caribeño antes de la conquista. Ellas representaron un mosaico de culturas con diversos niveles de desarrollo. Los taÃnos deben ser percibidos como el primer ensayo de hibridación cultural en el ámbito antillano. Sus rasgos económicos, sociales, polÃticos y culturales, se definieron siguiendo un complejo y dilatado proceso iniciado miles de años antes de la invasión hispánica.
Los primeros grupos pre-agrÃcolas
Las comunidades más antiguas de las Antillas provenÃan de las costas caribeñas continentales. Durante miles de años se produjeron sucesivas migraciones de aborÃgenes desde Centroamérica, Venezuela y Guyana. Las migraciones de los grupos prehispánicos a las islas caribeñas se hacÃan utilizando diversos medios de transporte y se desplazaron en distintas direcciones, hasta alcanzar las Antillas, donde lograron adaptarse y desarrollar nuevas formas de vida.
Los primeros habitantes de la Isla de Santo Domingo se remontan a 6,000 años antes del presente. ProcedÃan de algunas zonas del Caribe ribereño, desde Belice hasta el Noreste de Venezuela. Cambios climáticos ocurridos en los ambientes continentales habrÃan incidido en el agotamiento o reducción de determinadas especies de plantas y animales, lo que provocarÃa una crisis alimentaria que las obligó a buscar nuevos espacios cercanos a la desembocaduras de los rÃos. Tras la búsqueda de nuevas zonas de asentamiento, visualizaron dos rutas posibles de colonización. La primera partirÃa desde Belice, en Centroamérica, y la segunda, desde el Noreste venezolano y la isla de Trinidad, para alcanzar las Antillas. Utilizando canoas, un antiguo medio de transporte ligero, movidas por remos, aprovecharon las corrientes marinas y los vientos que soplan en distintas direcciones y arribaron a la Isla de Santo Domingo por la bahÃa de Puerto PrÃncipe, ubicada en el Oeste.
Eran grupos pequeños de experimentados navegantes, que se movÃan constantemente, en distintas direcciones. Desde la bahÃa de Puerto PrÃncipe, montaron ruta hacia el Este, llegando a Pedernales, Barahona y Azua en fechas sucesivas. Sus conocimientos sobre el uso de los espacios eran muy rudimentarios. Por esa razón escogieron zonas cercanas a las minas de sÃlex, una roca calcárea muy dura, utilizada por ellos para la confección de puntas de proyectil , perforadores, raspadores de madera, hachas, cuchillos y otros instrumentos necesarios para dominar el medio ambiente.
Los artefactos encontrados en un sitio de Azua llamado Barrera-Mordán, son las fuentes utilizadas por los arqueólogos para llamarlos "barreroides". En cambio, los etnólogos, que estudian las culturas tradicionales, llamaron "arcaicos", "ciboneyes" y "guanahatabeyes" a los más primitivos grupos de recolectores, cazadores y pescadores que habitaron algunas zonas de las Antillas Mayores. Los grupos barreroides son considerados los más antiguos pobladores de la Isla de Santo Domingo. Las pruebas de radiocarbono aplicadas a los restos y utensilios hallados hasta ahora en los sitios de Barrera y RÃo Pedernales arrojaron una antigüedad de aproximadamente 3,000 años antes de Cristo.
En realidad, los barreroides eran grupos pre-agrÃcolas, desconocedores de la agricultura. Casi siempre vivÃan cerca del agua. En sus inicios eran recolectores de lambà y otras especies marinas, pero cientos de años después, en El Curro y Las Salinas de Barahona, aparecieron evidencias de que empezaron a consumir ostiones y otras conchas relacionadas con el manglar. Y cuando llegaron a Azua, contando con casi 1,000 años de experiencia y adaptación, desarrollaron artefactos muy sofisticados para dominar su medio ambiente. Las puntas de proyectil, encontradas en diversas zonas del Sur y el Norte de la Isla, revelan la práctica de la cacerÃa de pequeños animales.
Los barreroides ocuparon también la isla La Vaca, en el Sur de HaitÃ, y el sitio Couri, en el Norte. En sus correrÃas caceras, se desplazaron hacia zonas céntricas, alcanzando las Cordilleras Central y Septentrional. Desde la Isla de Santo Domingo emigraron al oriente cubano y a ciertas islas de las Antillas Menores hacia el año 2,000 antes de Cristo, según las similitudes de los artefactos de Barrera con los encontrados en Antigua. Esos movimientos revelan un continuo proceso de adaptación humana y descartan, desde ese ángulo, el esquema unilineal de las migraciones prehispánicas en el Caribe insular, seguido por la historiografÃa tradicional.
De su arte es muy poco lo hallado hasta ahora. En un sitio de la zona de RÃo Pedernales, llamado Cabria de Robinson Garo, existen evidencias de figuras abstractas colocadas en el techo de una cueva que podrÃa ser parte del paisaje simbólico más temprano de este perÃodo arcaico de la historia antillana.
Los barreroides no eran gentes de gran estatura; por lo regular medÃan 5 pies y 2 pulgadas, coincidiendo con la estatura de otros grupos americanos indÃgenas. Su esperanza de vida oscilaba entre los 25 y 35 años. La mortalidad infantil era muy elevada entre ellos. Las enfermedades se hicieron presentes en los traumatismos, fracturas, artritis, infecciones y anemias. Al ser una población predominantemente recolectora, debÃa estar en constantes movimientos, en un nomadismo incesante, circunstancia que hicieron muy frecuente entre ellos las fracturas en las extremidades. Las patologÃas y la adaptación al medio ambiente fueron los grandes retos para aquellos grupos arcaicos, sin conocimientos de técnicas agrÃcolas.

Otros pobladores de las Antillas, que arribaron a la parte oriental de la Isla de Santo Domingo hacia el año 2,500 antes de Cristo, fueron los llamados "banwaroides", que deben su nombre arqueológico al sitio de Banwari-Trece, de la isla de Trinidad, situada al Noreste y muy cerca de Venezuela. En el delta del rÃo Orinoco primero, y en la isla de Trinidad después, se habÃan desarrollado, hacia el año 7,000 antes de Cristo, sociedades recolectoras muy diferentes a las barreroides, de origen centroamericano.
Los banwaroides desarrollaron muy tempranamente grandes lÃneas de navegación, llegando a usar "materia prima" de la Guayana venezolana para la construcción de sus artefactos. Los ámbitos explotados por ellos fueron los del manglar, su nicho de subsistencia, pues los manglares servÃan de almacenes de fauna viva, de fácil captura para una alimentación muy rica en vitaminas. Los manglares son árboles de raÃces aéreas que se desarrollan en las desembocaduras de los rÃos. Sus raÃces son un importante refugio para las especies biológicas, peces, ostiones, cangrejos, jaibas, aves y algunos mamÃferos. Los manglares eran fuentes inagotables de recursos proteicos y los sitios ideales para la recolección.
De la isla de Trinidad, los banwaroides emigraron hacia el arco antillano en fecha más tardÃa que los barreroides. Los arqueólogos creen que hacia el año 2,500 antes de Cristo, arribaron a la desembocadura de los rÃos Soco e Higuamo, ubicados al Este de la Isla de Santo Domingo. De allà continuaron su expansión hacia la provincia La Altagracia y mucho después, hacia la costa Norte, en el sitio de Estero Hondo, en la provincia de Puerto Plata. El más antiguo sitio banwaroide es el de Hoyo de Toro, en la provincia San Pedro de MacorÃs, donde se encuentran elementos muy similares a los de la cultura Banwari.
Los artefactos banwaroides, casi desconocidos por los barreroides, revelan también un modo de vida recolector, pero con más dominio del medio ambiente. Los anzuelos y el uso de las pesas para redes indican la pesca de alta mar, mientras el uso de morteros revela la práctica de moler raÃces, para una rápida modificación de la dieta, que incluyó también algunas especies de manglares y hojas de guáyiga o yuca.
El sitio El Porvenir, en la margen occidental del rÃo Higuamo, en San Pedro de MacorÃs, la ocupación empezó en el punto llamado Madrigales, hacia el 2,050 antes de Cristo, y continuó hacia más allá del año 1,000, en una ocupación milenaria, muy rica en fauna. Restos de huesos de tortuga, manatà y cachalote, revelan una orientación hacia alta mar importante. Hacia el año 1,200 antes de Cristo, los banwaroides alcanzaron su más alto nivel de desarrollo.
En la Cueva de Berna, cerca de la actual bahÃa de Yuma, es posible seguir el proceso de adaptación de estos grupos, que al cambiar de localidad, lo hacÃan en función del sistema de recolección de especies de vegetales y animales que utilizaban. En Cueva de Berna la ocupación se prolongó por más de 500 años. Allà abundan los morteros para machacar y rallar raÃces, limas de coral para devastar madera, lascas hechas de cantos de rÃos para corte vegetal, lascas o trozos del ala de caracol lambÃ, usadas para corte; piedras ahuecadas usadas de yunques para partir semillas, hachas pulidas y otros objetos, algunos de ellos, desconocidos por los barreroides.
El arte encontrado en Cueva de Berna parece ser muy parecido al de los demás grupos arcaicos del área oriental de la Isla. En las paredes de las cuevas aparecen pinturas hechas con ocre rojo y amarillo en forma de grecas. LÃneas paralelas que se cruzan a veces y en otros casos, lÃneas concéntricas poco definidas y borradas por el tiempo. Es probable que todo el arte parietal antillano del perÃodo pre-agrÃcola tenga esas mismas caracterÃsticas.
Los banwaroides dieron diferente trato al rito de la muerte. En la Cueva de Berna se encontraron varios tipos de enterramiento, uno en forma fetal, otros llamados "residuales", por ser restos de esqueletos tratados como "basura". Al igual que en los barreroides, la mortandad infantil era muy elevada entre los banwaroides. Las crisis alimenticias y las enfermedades infecciosas eran muy comunes, a pesar de que los recursos manejados por ellos eran más amplios que los de sus predecesores.
Los grupos hÃbridos
Hacia el año 2,000 antes de Cristo, el mapa cultural de la Isla de Santo Domingo estaba dominado por dos comunidades predominantemente recolectoras, pescadoras y cazadoras, con indicios de agricultura y alfarerÃa incipientes. La más temprana arribó por Oeste y la más tardÃa llegó por Este. Cientos de años después, barreroides y banwaroides, se encontraron en algunos sitios de la Isla, iniciando un perÃodo de contacto e intercambio. Ambas comunidades prehispánicas, tenÃan sus similitudes y sus diferencias.
CoincidÃan en que desconocÃan casi por completo la agricultura y el uso de la cerámica; en que desarrollaron un sistema de vida basado en la recolección marina y terrestre; en que sus asentamientos eran estacionales; en que la organización social se basó en un sistema de bandas, o grupos nómadas que al desplazarse de un lugar a otro llevaban consigo todos sus bienes.
Se diferenciaron en el uso de las zonas explotadas por ambos grupos. Los más antiguos prefirieron las zonas de playas y los sitios cercanos a donde podÃan encontrar la "materia prima" para la confección de sus herramientas, entre las que habÃa navajas, cuchillos y raspadores para trabajar la madera con la que fabricaban el instrumental final; pero los más recientes se inclinaron hacia las áreas de manglares, tradición que ya era común en Banwari-Trece, su sitio de origen.
Durante un gran tiempo, ambas comunidades vivieron "fronterizos" por sus caracterÃsticas esenciales. Un intercambio de artefactos y técnicas se producirÃa entre ellos hacia el año 1,500 antes de Cristo, enriqueciendo sus sistemas de vida. Posteriormente, los barreroides persistieron e hicieron contactos con comunidades agrÃcolas incipientes, mientras los banwaroides, hacia el año 1,000 se movieron a la zona central de la Isla y llegaron a la costa Norte, mezclándose en el sitio de Couri, en la República de HaitÃ, con algunos grupos barreroides. Otros sitios con caracterÃsticas de hibridación cultural son Batey Negro, en la costa Este, y Honduras del Oeste, en Santo Domingo; en ambos existen elementos culturales barreroides que fueron adaptados por los banwaroides.
El perÃodo hÃbrido, o de transición, se extiende hasta el silgo II de la era cristiana. Abarca muchas zonas y épocas. En ese perÃodo, largo momento de la historia prehispánica de la Isla de Santo Domingo, la adaptación de nuevas tecnologÃas entre los grupos arcaicos resultó más efectivo para la explotación del medio ambiente, causando un crecimiento de las poblaciones recolectoras en la Isla. Hacia el siglo I de la era cristiana, los grupos barreroides emigraron hacia la zona de Tavera, en el Cibao Central, aplicando nuevas técnicas a los instrumentos lÃticos. Tavera es el caso de hibridación más tardÃo conocido hasta ahora.
Mientras que en algunas zonas de cavernas de la región Este se encontraron por primera vez grupos alfareros, pero sin agricultura. Un ejemplo de ello es el sitio La Piedra, en las cercanÃas del rÃo Soco, que se inició banwaroide y terminó con la presencia de rústicas alfarerÃas tempranas, mezcladas con un conjunto de artefactos de origen banwaroide. En las Antillas abundan los sitios arqueológicos con instrumentales parecidos, lo que revela el intercambio que hubo entre sus primitivos habitantes.
El proceso de hibridación no fue sólo tecnológico, sino también étnico y cultural. Gente que arribó a la Isla de Santo Domingo desde el Caribe ribereño en distintas épocas, de seguro que hablaron distintas lenguas que permanecieron en el tiempo, aunque se cree que hacia el año 800 antes de Cristo, cuando se iniciaron las hibridaciones técnicas, habrÃa ya algún entendimiento lingüÃstico entre grupos que compartieron un mismo espacio durante más de 1,000 años. Otras huellas de aquellas sociedades extintas es la aparición del arte moblaje, presente en la decoración de conchas, que "habla" de una sociedad que dedicó parte de su tiempo a la recreación artÃstica. La mezcla étnica se efectuó a través del matrimonio exogámico.
Los grupos agrÃcolas incipientes
Tan pronto maduró el proceso de hibridación de los grupos humanos prehispánicos en la Isla de Santo Domingo, un nuevo esquema de vida se abrió paso. Los asentamientos y la producción de alimentos se estabilizaron. Hacia el año 500 antes de Cristo, las sociedades de bandas empezaron a tener contacto con grupos que conocÃan la cerámica, pero sin evidente agricultura. Los arqueólogos señalan tres sitios modelos, con evidencias de ocupaciones arcaicas, pero con presencia de esporádicas muestras de alfarerÃa: El Caimito, en San Pedro de MacorÃs, Musiépedro, en La Altagracia, muy cerca de San Rafael del Yuma, y Honduras del Oeste, en la capital dominicana.
Los tres sitios epónimos han sido denominados "caimitoides", para seguir su rastro y disposición a través del tiempo y el espacio. Se caracterizaron por la existencia de diversos tipos de cerámicas, reveladora de intercambio de tecnologÃas con grupos anteriores, o aprendizaje tardÃo en la confección de vasijas. Además, usaron el hacha de tipo petaloide, muy común a las sociedades agrÃcolas. Entre los instrumentos hallados en El Caimito se destacan los rayadores o guayos, lo que refleja el uso de raÃces silvestres. También usaron martillos o percutores de roca Ãgnea y yunques para fracturar semillas. Un aspecto muy importante entre las bandas caimitoides era el uso de la yuca. Los guayos eran utilizados para rayar la yuca amarga, una raÃz comestible que antes de ingerirse, debÃa extraérsele sus elementos venenosos.
El otro grupo con cerámica temprana, 300 años antes de Cristo, lo encontramos en Musiépedro, que parece presentar una transición entre los arcaicos y los agricultores. Allà existieron formas agrÃcolas incipientes, porque sus instrumentos de producción presentan similitudes con los agricultores. Martillos, lascas de pedernal, guayos, piedras de fogón, raspadores de conchas, morteros y otros instrumentos forman parte del rico reparto de Musiépedro.
Los avances tecnológicos de los grupos caimitoides los alejaron de las zonas de manglares, que fue una de las caracterÃsticas de los banwaroides, su elevada dependencia de la fauna de mangle, un recurso de vida muy abundante en todo el arco antillano.
En cuanto a la procedencia de los caimitoides, se cree que hacia el año 500 antes de Cristo vinieron grupos de alfareros desde la costa occidental de Venezuela. Haciendo puente en las islas de Aruba y Curazao, aprovecharon la corriente Sur ecuatorial que los habrÃa llevados a otras pequeñas islas centrales del arco antillano, utilizadas de trampolÃn hasta alcanzar la costa Sur oriental de la Isla de Santo Domingo. La idea de que los caimitoides provienen de la costa suramericana se sustenta en las similitudes de su alfarerÃa con la serie arqueológica "cedeñoide", estudiada en Venezuela.
Las comunidades agrÃcolas avanzadas
Dos nuevas comunidades aborÃgenes arribaron a la Isla de Santo Domingo, provenientes de la costa Noreste de Venezuela y zonas cercanas a la actual Guyana. Se trató de poblaciones que se destacaron por su producción horticultora, su cerámica de calidad y el uso generalizado del burén, el instrumento representativo del cultivo de la yuca. La primera de esas comunidades se ha denominado "saladoide", por el sitio llamado Saladero, localizado en la cuenca baja del rÃo Orinoco. Más tarde llegarÃa otra comunidad llamada "ostionoide".
Los saladoides habÃan alcanzado las zonas costeras venezolanas hacia el año 600 antes de Cristo. Sus huellas han sido encontradas en el archipiélago de las Antillas, desde la isla de Trinidad hasta el extremo oriental de la Isla de Santo Domingo. Se destacaron por su fina alfarerÃa, su organización en comunidades aldeanas tribales, en el cultivo de raÃces (yuca, patatas), en combinación con la caza, la pesca y la recolección, garantizando asà una alimentación de amplio espectro.
Los hallazgos encontrados en este tercer momento migratorio hacia las Antillas evidencian que el mismo fue un proceso complejo y multilateral. Inicialmente, las nuevas migraciones no se hicieron en forma gradual, pasando de una isla a otra, sino en posibles viajes exploratorios de las comunidades arawacas hacia las Antillas para preparar otros movimientos con mayor cantidad de población. Tan pronto los exploradores reconocÃan los lugares más favorables, retornaban a la comunidad madre para compartir informaciones con los potenciales emigrantes.
Los nuevos desplazamientos arawuacos se iniciaron hacia el año 500 antes de Cristo en dirección a las islas más al Norte de las Antillas Menores, las islas VÃrgenes y Puerto Rico. En los nuevos territorios colonizados, se alejaron de sus hábitos continentales y prefirieron adaptarse a los ambientes isleños. En sus nuevos espacios, las comunidades adquirieron matices diferentes en distintos momentos de su desarrollo y adaptación local. La distribución desigual de los recursos naturales, que pueden abundar en un lugar y escasear en otros, darÃa lugar a un intercambio de materias primas de diversa Ãndole entre las comunidades "madres" y las comunidades "derivadas".
De los saladoides se desprendieron varias comunidades, una llamada igneri, cuyo significado ha conocido dos versiones. La primera sostiene que la palabra igneri deriva del tipo de roca Ãgnea que ellos pulÃan; la otra, que deriva de la voz arawaca eyeri, que significa hombre. El recorrido de los igneris sobre las islas antillanas está marcado entre los siglos V antes de Cristo y VI después de Cristo. Se cree que habitaron desde Trinidad hasta el extremo oriental de la Isla de Santo Domingo. La otra comunidad hija de los salodeides fue llamada "huecoide", encontrada en el vecindario La Hueca, en la islita de Vieques, al Este de Puerto Rico. No existen huellas de la versión huecoide en la Isla de Santo Domingo.
Desde que partieron del litoral venezolano hasta alcanzar la costa oriental de la Isla de Santo Domingo, en el año 240 después de Cristo, los saladoides conocieron, durante cientos de años de adaptación, diversas formas de vida local (cazadores, pescadores, recolectores, ceramistas, agricultores y colonizadores). En la Isla de Santo Domingo establecieron sus primeros campamentos en zonas cercanas a playas, aunque existen evidencias de que vivieron en algunas zonas norteñas del interior.
En su nuevo espacio vital, ya dominaban técnicas de cultivos más avanzadas. Los más antiguos pobladores (barreroides y banwaroides) convivieron o fueron absorbidos por las nuevas comunidades, con forma de organización tribal y nueva técnica de cultivo. La yuca amarga, o mandioca, era su principal elemento dietético dentro del conjunto de raÃces y tubérculos que caracterizaron el cultivo de las rozas, basado en la quema y tala del bosque para sembrar entre cenizas, un recurso que deterioraba los suelos.
Cuando ocurrÃan esos cambios en los métodos de producción, las sociedades se fragmentaban debido al crecimiento demográfico. Asà empezaron a configurarse pueblos con parentesco común, con costumbre similares y con identidad suficiente como para considerarse miembros de un misma forma de organización social, polÃtica y religiosa.
De la isla de Puerto Rico arribaron también los llamados ostionoides, del sitio de Punta Ostiones, hacia el año 700 de era cristiana. Eran el resultado del desarrollo de culturas locales y de la relación con otros grupos descendientes del tronco histórico arawaco. Entraron por el Este y el Noreste de la Isla de Santo Domingo y se dispersaron por el valle del Cibao. Llegaron masivamente y de inmediato se mezclaron con otros grupos agrÃcolas ya existentes. Los ostionoides fueron los primeros grupos que usó la técnica del montÃculo agrÃcola, que sustituyó en muchos lugares el cultivo de las rozas practicado por los anteriores saladoides. Los montÃculos consistÃan en la acumulación de tierra fértil para el cultivo; esa técnica serÃa perfeccionada después por los grupos taÃnos, sus ascendientes más cercanos, al igual que los macoriges.
El montÃculo generó la vida sedentaria, que a su vez hizo posible una mayor producción, dando origen a un excedente, o sobrante que demandaba su almacenamiento y la distribución de alimentos por parte de los estamentos sociales que jugaron un rol protagónico en la estructura tribal. Las crónicas del perÃodo de contacto son prolijas en informaciones sobre la organización social de los aborÃgenes.
Los ostionoides fueron los grupos que cambiaron el panorama en las Antillas desde el punto de vista cultural. En Puerto Rico construyeron plazas ceremoniales para el juego de pelota, lo que habla de una actividad religiosa importante, y además, de una organización social colectiva más desarrollada que las de sus predecesores.
En la Isla de Santo Domingo se asentaron en casi todos los lugares, partiendo luego hacia Jamaica y Cuba. A su masiva presencia y su expansión por toda la Isla, se unió su capacidad de absorción de las culturas anteriores. Al confundirse con otras etnias, siguieron sus estilos cerámicos y desarrollaron nuevas tecnologÃas, especialmente en la región Este, donde generaron, hacia el año 1,000 después de Cristo, las primeras alfarerÃas del estilo Boca Chica o chicoide.
Hacia el año 850 de la era cristiana, los ostionoides iniciaron un proceso vital en el sitio de Juanpedro, en San Pedro de MacorÃs, estableciendo una sociedad autónoma, de auto subsistencia, cuya forma de vida tribal no habÃa alcanzado niveles más allá del modo de vida aldeano. El cultivo de la yuca, los montÃculos agrÃcolas, el incremento de la recolección, de la caza y la pesca y la organización familiar en grandes bohÃos, fueron recursos que les permitieron vivir hasta el perÃodo de contacto con los hispanos.
Existen evidencias de que usaron el ritual de la cohoba, encabezado por un shamán o brujo; el trigonolit, o Dios de la yuca, que los taÃnos llamaron Yocahu-Bagua-Maorocoti; en su estilo cerámico incluyeron la figura del murciélago como parte de su parafernalia. Los estudios arqueológicos sostienen que la transformación de las sociedades ostionoides generaron las comunidades taÃnas en un espacio de tiempo comprendido entre los siglos IX y XVI después de Cristo.
Grupos contemporáneos a los ostionoides fueron las sociedades macoriges, ciguayas y caribes. Los primeros cronistas del perÃodo de contacto se refirieron extensamente a la existencia de diversos grupos étnicos, que tenÃan culturas y lenguas diferentes, de origen arawuaco, o aruaco, según las diversas grafÃas de la palabra. Los macoriges vivieron en la parte Norte de la Isla de Santo Domingo y hablaban un dialecto diferente a los taÃnos. Las primeras evidencias de los grupos macoriges se remontan al siglo VIII, según las evidencias encontradas en los alrededores de La Vega, en Cutupú, donde se localizaron restos de una cultura ostionoide que parecÃa tener relación con otra llamada meillacoide, encontrada en Meillac, en HaitÃ, pero que en realidad era oriunda de la parte Este de la Isla. Los macoriges utilizaron también el montÃculo agrÃcola, herencia de los ostionoides.
En cuanto a los ciguayos, las crónicas confirman que eran grupos diferentes a los macoriges y taÃnos. Su zona de existencia incluye a Samaná y Nagua, hasta Cabrera, en la costa Norte de la Isla. Esos pobladores usaron arcos grandes, prueba de su firme postura belicosa. Los ciguayos fueron los primeros en enfrentar a Cristóbal Colón en una escaramuza llamada "batalla del golfo de las flechas", ocurrida en Samaná durante el primer viaje. Los ciguayos tenÃan caracterÃsticas muy diferentes a los demás grupos. Su lengua era distinta y tenÃan mucho parecido fÃsico a las tribus guerreras de los caribes.
Sobre su origen se discute mucho todavÃa. Una teorÃa sostiene que los ciguayos fueron un grupo caribe adaptado a la cultura taÃna, o bien taÃnos que imitaban a los grupos caribes, pero el uso de una lengua diferente dificulta aceptar esa teorÃa, aunque se sabe que en la zona ciguaya la alfarerÃa era taÃna, tÃpico del estilo cerámico llamado chicoide, de Boca Chica, encontrado en la parte Este de la Isla. Los cronistas afirman que los ciguayos aprendieron el uso del areÃto de los taÃnos norteños.
De la existencia de los llamados caribes también se discute mucho. Algunos autores han dudado de su existencia. De todas formas, la crónica es fundamental para saber si los caribes habitaban parte de las Antillas Menores al momento de la conquista. Los caribes parecen tener relación con una oleada migratoria de una etnia diferente, que ocuparon tardÃamente algunos espacios caribeños desde zonas de Guyana. Los caribes hablaban un dialecto arawaco diferente. Su canibalismo, o ingestión de carne humana, fue siempre un elemento ceremonial, porque los grupos canÃbales generalmente consideran que al comerse la carne humana, o un órgano de un enemigo, supone un trasiego de poderes del muerto al vivo.
CaracterÃsticas de los taÃnos
Los taÃnos eran las comunidades étnicas más numerosas e importantes que habitaban las Antillas al momento del descubrimiento. Ellos resumÃan los aspectos más avanzados de anteriores grupos caribeños que desarrollaron la técnica del montÃculo agrÃcola, que construyeron bateyes o plazas ceremoniales y practicaban rituales empleando sustancias alucinógenas. Las comunidades taÃnas se desarrollaron, entre los siglos IX y XVI, en Puerto Rico, en casi toda la Isla de Santo Domingo, en el oriente de Cuba, en parte de Jamaica, en las Islas VÃrgenes y las Bahamas. En cada uno de esos espacios, generaron una diversidad de niveles culturales, pero con menor desarrollo si los comparamos con los grandes conjuntos culturales americanos del perÃodo pre colonial.
En cuanto a los taÃnos de la Isla de Santo Domingo, se reconoce que fueron eficientes agricultores. Ellos heredaron de grupos predecesores el método de los montones agrÃcolas, superando la tala y la quema de bosques que practicaban los ostionoides. Amontonando la capa vegetal de la tierra, la más fértil, en un área circular de doce pies de diámetro y tres de altura, el rendimiento de la cosecha era tan elevado que obtenÃan un excedente en la producción de yuca, maÃz, batata, ajÃ, manà y yautÃa, sus cultivos más importantes. Ellos intercambiaban con otras tribus la producción sobrante, mediante el trueque. VivÃan también de la caza, la pesca y la recolección.
Los taÃnos se organizaron en tribus, integradas por varias familias bajo la autoridad de un jefe. La familia era monógama y patriarcal porque el jefe de la familia, que era el padre, estaba casado con una sola mujer. En torno al patriarca se movÃan sus familiares y seguidores. Si varias tribus se unÃan, formaban un clan, unidades más amplias de organización social. Algunas aldeas o tribus se colocaban bajo las órdenes de otras, constituyendo asà una confederación tribal con fines guerreros, la cual dio origen al cacicazgo.
El cacique era asistido por los nitaÃnos, jefes militares de las unidades en que se dividÃa la tribu, y también por los behÃques, los curanderos y sacerdotes que servÃan de mediadores ante la divinidad, teniendo asà mucho poder e influencia entre el cacique y el resto de la población. En el más bajo nivel de aquella estructura social y polÃtica estaba la población taÃna, la más numerosa y la encargada de realizar las actividades económicas. Existió también un segmento social inferior a los taÃnos llamado naborÃas, considerados sirvientes de los caciques y sus ayudantes. Es muy probable que los naborÃas descendieran de grupos anteriores, absorbidos por los taÃnos.
A pesar de esa estratificación social, no existÃan en la sociedad taÃna ni las clases sociales ni la lucha de clases. Lo que sà sabemos es que entre ellos existió la división natural del trabajo, pues mientras las mujeres fabricaban vasijas, tinajas, vasos y cucharas, los hombres fabricaban canoas, hachas de piedra y los utensilios necesarios para la caza, la pesca y la defensa.
Los primeros cronistas españoles dicen que los taÃnos estaban organizados en cinco confederaciones o cacicazgos con distintas denominaciones, pero con lÃmites muy difÃcil de establecer.
Los taÃnos fueron también grandes artistas. Elaboraban la cerámica con fines rituales y para uso cotidiano. Fabricaban Ãdolos y amuletos, confeccionados de piedra, madera, concha y otros materiales. Los jefes taÃnos, llamados caciques, se rodeaban de un vistoso conjunto de objetos religiosos y suntuarios que los diferenciaba de los demás. Llevaban coronas de oro, finos cinturones, collares y otros objetos llamativos que ellos usaban en los actos ceremoniales.
Los taÃnos alcanzaron un alto grado de desarrollo en su cultura material. De la yuca amarga fabricaban el casabe que los hispanos llamaban “el pan de las Indiasâ€. Fabricaban dos tipos de viviendas, el caney, de techo cónico y forma casi circular, y los bohÃos, de forma rectangular y con marquesinas, donde el cacique recibÃa a sus visitantes.
Los taÃnos eran comunidades sin escritura, pero hablaban una lengua común. En las cavernas que usaron de refugio, llegaron a desarrollar una especie de escritura de las ideas, a través del arte rupestre.
En cuanto a las creencias mágicas y religiosas, los taÃnos poseÃan bastante imaginación para explicar los fenómenos de la naturaleza, aunque no de manera racional. Al igual que las demás sociedades primitivas, los taÃnos también fueron politeÃstas, creÃan en la existencia de varios dioses, aunque para ellos algunos dioses eran más “fuertes†que otros.
Al poseer los más fuertes, los caciques se hacÃan respetar por toda la población, pues tenÃan el privilegio exclusivo de ponerse en contacto con ellos mediante una ceremonia llamada Rito de la Cohoba, en la que previamente el cacique inhalaba una sustancia alucinógena que además de hacerle perder el conocimiento, lo ponÃa en comunicación con los grandes dioses y unos espÃritus protectores llamados cemÃes que servÃan de intermediarios entre los dioses y los caciques.
En las ceremonias religiosas, los behÃques desempeñaban también una función muy importante, pues organizaban y dirigÃan los ritos religiosos y curaban a los enfermos. Ellos también se comunicaban con los dioses y cemÃes. Por eso tenÃan mucho poder y prestigio social. Considerados hombres sabios, debÃan mantener vivas entre la población tanto las creencias religiosas como las tradiciones taÃnas. Esas tradiciones se conservaban en relatos mÃticos y en canciones legendarias llamadas areÃtos, las fiestas y cantos corales que servÃan de canal para la supervivencia de las tradiciones taÃnas que la ominosa presencia de los invasores no pudo desaparecer por completo.
Referencias bibliográficas comentadas:
Para la elaboración de este trabajo, fue necesario consultar las obras del arqueólogo, escritor e historiador dominicano Marcio Veloz Maggiolo, autor de numerosos libros, ensayos y artÃculos cientÃficos, sin cuya lectura resultará cuesta arriba sistematizar una matriz diacrónica y comparativa sobre las comunidades prehispánicas del Caribe y de la Isla de Santo Domingo. Sus investigaciones arqueológicas son muy bien conocidas dentro y fuera del paÃs. Veloz Maggiolo pertenece a una generación pionera, que en la década de 1970 se destacó con sus excavaciones arqueológicas, en una búsqueda incesante de las huellas dejadas por sociedades extintas, en torno a las cuales se habÃan construidos numerosos mitos y leyendas. Su más reciente aportación a los estudios de los grupos prehispánicos se encuentra en el libro Historia General del Pueblo Dominicano, Tomo I, publicado en marzo de 2013 por la Academia Dominicana de la Historia. En los capÃtulos 4 y 5 de ese libro, Veloz Maggiolo actualiza, en apretada sÃntesis, todo lo que habÃa escrito en libros anteriores, entre ellos, ArqueologÃa prehistórica de Santo Domingo (1972), Medio ambiente y adaptación en la prehistoria de Santo Domingo (Tomos I y II, 1976 y 1977), El Caribe antes de Colón (1985), La Isla de Santo Domingo antes de Colón (1985) y Panorama histórico del Caribe precolombino (1991). Además de Veloz Maggiolo, se conocen las investigaciones de otros arqueólogos, antropólogos y paleontólogos dominicanos de amplio dominio en sus respectivas disciplinas, entre ellos, Elpidio Ortega, JoaquÃn Nadal, Fernando Luna Calderón, Renato O. RÃmoli, José Guerrero, Bernardo Vega Voyrie y Manuel GarcÃa Arévalo. Leyendo los ensayos de esos y otros autores, publicados en el BoletÃn del Museo del Hombre Dominicano, nos encontramos con una lista bastante numerosa de otros arqueólogos extranjeros que desde 1925 se interesaron por la arqueologÃa americana y antillana. SerÃa prolijo mencionar aquà tantas obras de igual número de arqueólogos estadounidenses, venezolanos, puertorriqueños, cubanos, etc. En los últimos años, una nueva camada de arqueólogos ha irrumpido entre nosotros, descartando viejos esquemas, corrigiendo viejas hipótesis y aportando nuevas teorÃas sobre los aborÃgenes americanos. Casi todos los nuevos son especialistas extranjeros. Algunos de ellos han decidido adaptarse a nuestro medio. Debo mencionar especialmente al doctor Jorge Ulloa Hung, cubano, nacionalizado dominicano, quien lleva más de 15 años viviendo en República Dominicana. El Museo del Hombre Dominicano y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) tienen el privilegio de tenerlo entre sus servidores, en las áreas de investigación y la docencia. Tuve el honor de conocerlo en enero de 2014, al ser invitado por la Escuela de Historia y AntropologÃa de la UASD para impartir, junto a Renato RÃmoli, la primera parte de la asignatura Historia Colonial de Santo Domingo, como parte de la MaestrÃa en Historia Dominicana que cursamos en la actualidad. Ulloa Hung nos reintrodujo a los 35 maestrantes por la Historia pre colonial de la isla Española y el Caribe. Durante 15 horas de docencia teórica, activa y bien documentada, nos condujo por un viaje hacia un pasado lejano, rastreando evidencias, fuentes no escritas que muchas veces son más expresivas que cientos de relatos y crónicas mal contadas. En sus exposiciones orales, auxiliadas de proyecciones, fijas y móviles, nos hizo recordar algunas cuestiones que habÃa aprendido con José Guerrero en mis tiempos de estudiante de la carrera de Historia. Ulloa Hung nos entregó mucha literatura arqueológica, de especialistas extranjeros que han realizados investigaciones recientes en toda el área del Caribe. También nos dio un 'tour' por las salas del Museo del Hombre Dominicano y nos invitó, y asà cumplimos, al Parque Arqueológico de la Antigua Villa de La Concepción de la Vega, para explicarnos, in situ, las expresiones de la cultura material antigua rescatada en La Vega Vieja. Entre la literatura arqueológica facilitada por Ulloa Hung se encuentran: Las migraciones saladoides y huecoides en el Caribe, de Arie Boomert (Universidad de Leiden, Holanda); Una mirada al uso de las crónicas de Indias en la historiografÃa nacional de Cuba, de Ulises M. González Herrera (Instituto Cubano de AntropologÃa); Estudio acerca del significado y funciones de los aros lÃticos, piedras en codo y trigonolitos de Puerto y La Española, de José R. Oliver (Institute of Archeology, University College London); Universos socio-cósmicos en colisión: descripciones etnohistóricas de situaciones de intercambio en las Antillas Mayores durante el perÃodo de protocontacto, de Angus A. A. Mol (Universidad de Leiden, Holanda); La temprana introducción y uso de algunas plantas
domésticas, silvestres y cultivos en las Antillas precolombinas. Una primera revaloración desde la perspectiva del "arcaico" de Vieques y Puerto Rico, de Jaime R. Pagán Jiménez, et al; Las crónicas en la arqueologÃa de Puerto Rico y del Caribe, de L. Antonio Curet (Caribbean Studies, Vol. 34, No.1, Juanuary-June 2006, 163-199) y Ciboneyes, guanahatabeyes y crónicas. Discusión en torno a problemas de reconstrucción etnohistórica en Cuba, del ya mencionado González Herrera. Todos los tÃtulos de libros y artÃculos aquà mencionados fueron consultados para la feliz terminación del presente trabajo.
domésticas, silvestres y cultivos en las Antillas precolombinas. Una primera revaloración desde la perspectiva del "arcaico" de Vieques y Puerto Rico, de Jaime R. Pagán Jiménez, et al; Las crónicas en la arqueologÃa de Puerto Rico y del Caribe, de L. Antonio Curet (Caribbean Studies, Vol. 34, No.1, Juanuary-June 2006, 163-199) y Ciboneyes, guanahatabeyes y crónicas. Discusión en torno a problemas de reconstrucción etnohistórica en Cuba, del ya mencionado González Herrera. Todos los tÃtulos de libros y artÃculos aquà mencionados fueron consultados para la feliz terminación del presente trabajo.
Sábado 25 de enero de 2014.-