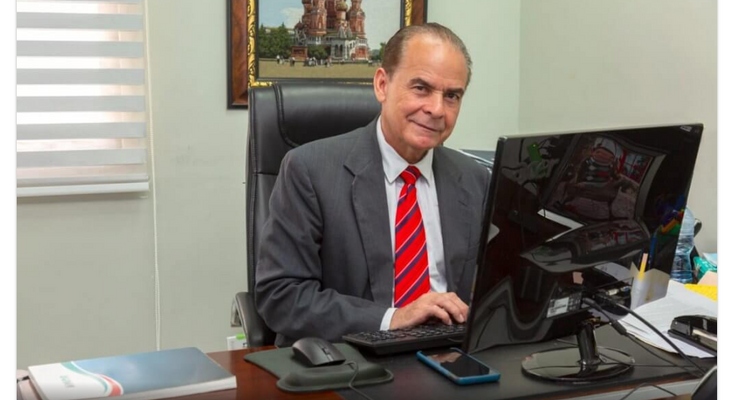APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -En siglo pasado la clase media fue la fuerza silenciosa que impulsó los grandes cambios políticos y culturales. Su génesis se enlaza con la aristocracia agotada y las masas populares, particularmente los trabajadores mejor renumerados. Su fuerza motriz residió en la fe en la educación, el mérito, el trabajo estable y la estabilidad política. Fue ella quien impulsó y defendió las ideas del progreso, las reformas liberales, los movimientos estudiantiles, la fundación e influencias de muchos partidos de izquierda, y los sueños de justicia social.
Estaba presente de manera significativa en las aulas universitarias, periódicos, sindicatos y en las acciones que pretendían la perfección institucional. Fuimos testigos de su energía cívica que transformó dinámicas urbanas, resultando que su ética profesional dio legitimidad a los Estados modernos. Esa clase media creía en la posibilidad de alcanzar el bienestar sin derribar gobiernos.
Un notable signo distintivo de la clase media era su fe casi religiosa en la educación como palanca de movilidad y en el Estado como instrumento de bienestar. Entre sus valores podemos distinguir la disciplina, la racionalidad, el enfoque y la moderación.
Siendo su horizonte esencialmente nacional, su ambición, en general, se mostraba moralmente contenida. Tenía plena conciencia de que la apuesta a un ascenso rápido no tenía mucho sentido, a menos que circunstancias excepcionales lo permitieran. La distinción y el respeto se ganaban con esfuerzo sostenido, estando el progreso en función de la estabilidad institucional. Su modo de actuar podría definirse más bien como reformista, no como revolucionario, aunque muchos de sus representantes, con ideas de transformación más radicales, podían ser miembros activos de partidos de izquierda (no de lo que ahora se califica como tal).
La clase media en su élite de avanzada sabía que el ascenso era lento, que el respeto se ganaba con esfuerzo y que el progreso dependía de la estabilidad institucional. Su modo de actuar era reformista más que revolucionario. Una de sus grandes virtudes fue su confianza en la palabra escrita que, obviamente, no guarda ninguna relación con las galimatías de la actualidad. Declaraban tener confianza en el voto y en voluntad de las asociaciones. Sin duda, fue el sujeto histórico del civismo y de la mesura.
El principio del fin de esta clase media empezó a resquebrajarse con la globalización, las profundas crisis financieras y el derrumbe de las certezas materiales. Cuando la meritocracia perdió sentido como consecuencia de que los títulos dejaron de garantizar empleo y los salarios no alcanzaron para sostener el estilo de vida que simbolizaba su apogeo, la clase media vio minarse su poder no declarado. La concentración de las riquezas se hizo evidente y abusiva, los Estados fueron usurpados por élites desprovistas de sentido nacionalista, no teniendo ellas más motivación que la acumulación desmedida y los onerosos negocios con el Estado. Éste perdió su otrora capacidad de redistribuir riqueza, con todos sus defectos, en un contexto en que la movilidad social se tornaba en un espejismo
Las élites concentraron riqueza, los Estados perdieron capacidad de redistribución y la promesa de ascenso se volvió un espejismo o una posibilidad sin horizontes. La ansiedad, el sobreendeudamiento y la fragmentación política, en medio del proceso de absorción enraizado en la nueva dinámica global, sellaron su destino. De motor de los cambios pasó en unas décadas a ser una de las principales víctimas de las nuevas agendas globalistas.
Fuente: www.lagaceta.com.ar
Fue de esa fractura, de esa contradicción entre las urgencias de una reconfiguración radical inducida en los ámbitos sociales, económicos y psicológicos, y el discurso transformador, nacionalista y moralista de la clase media, que surgió un nuevo sujeto histórico que ya empieza a ocupar su antiguo lugar de conciencia crítica. Es la generación Z, que podemos definir en un primer intento como un conjunto disperso y múltiple de jóvenes que no poseen patrimonio, riquezas desbordadas ni influencias directas en los engranajes del poder.
No obstante, muestran el arma formidable del acceso al conocimiento y a la tecnología, siendo su capital no financiero sino simbólico. Como hemos señalado, su espacio natural no es el despacho, los gremios, los clubes, las juntas de ciudadanos con algún propósito noble ni las asambleas, sino la red. Desde ese espacio intangible se relacionan con millones, denuncian, organizan y crean nuevas formas de poder social. Su lenguaje puede no resultar correcto, es esencialmente distinto, pero es directo, sabiamente objetivo y certero, punzantemente irónico y, sobre todo, menos solemne. No podríamos comparar una proclama de la clase media de antaño, escrita en lenguaje correcto y culto, con las formas de expresión de la generación Z. Tenemos de consuelo que nuestros actuales inquisidores en el fondo buscan lo mismo que sus antecesores, esto es, un orden más justo y una sociedad más decente.
Por desgracia, la lectura y el periódico como herramientas de formación pasaron a mejor vida. Los revolucionarios de hoy confían en el video breve y en la viralidad. Las manifestaciones hoy se organizan con hashtags y grupos encriptados, sin perder de vista los memes que sintetizan una crítica entera en una imagen. Somos de la convicción de que no se trata de un cambio de valores, sino de un visible cambio de lenguaje. Su estructura simbólica no es la de la clase media, nuestra heroína del siglo XX, si bien la aspiración ética permanece. Nuestros pequeños burgueses pretendían ascenso y la estabilidad, mientras la generación Z sueña con sobrevivir sin renunciar a la dignidad.
Ahora la movilidad de una y de otra se contraponen: la primera estuvo inclinada al movimiento vertical; la otra se inclina por la solidaridad horizontal. Entre los objetivos revolucionarios de la clase media figuraba la integración al sistema; los jóvenes Z no pretenden entrar, apuestan a una interpelación eficaz desde tribunas ocultas que están en todas partes. Factores comunes entre ambas son el idealismo y el cansancio, pero el terreno de los pleitos ha cambiado radicalmente. Ahora no es la confianza en la ley lo que prevalece, es la visibilidad. Los magníficos manifiestos fueron sustituidos por la viralización de las injusticias.
Somos testigos de un cambio en la forma de entender la política y la manera de ejercer la ciudadanía. La generación Z busca fiscalizar el poder, no ocuparlo. Desconfía de los liderazgos verticales y de las promesas huecas, exponiendo el abuso mediante una conexión inmediata con los pares. Su organización se sienta sobre agravios compartidos y sus redes pasan a ser reales cuando esos agravios se acumulan.
El siglo XXI podría ser el de la juventud hiperconectada, crítica, impaciente y global. La historia no suele repetir protagonistas, pero advertimos que se conservan los impulsos transformadores de la clase media. Una generación entera traduce su deseo de justicia en acción colectiva.