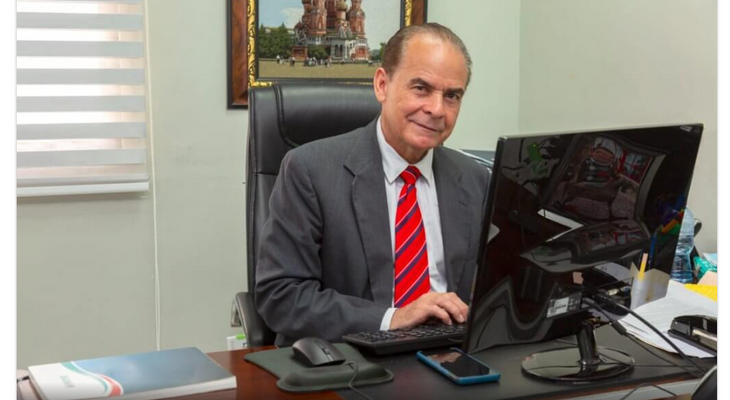APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -En pasadas entregas habíamos abordado este espinoso problema, sin duda, de un significado especial para el sistema financiero internacional. Hoy, la propuesta de las potencias europeas de emplear los fondos rusos congelados en su territorio con el fin de respaldar el esfuerzo militar y de reconstrucción de Ucrania, abre una doble vía de confrontación jurídica y económica.
Por un lado, se busca transformar activos inmovilizados en una fuente de financiación para Kiev. Por otro, numerosos gobiernos europeos advierten que pasar de la congelación a la confiscación propiamente dicha entraña riesgos de largo alcance. Estos últimos son los más realistas.
Por ejemplo, el ministro húngaro de Exteriores señala sin ambages que Moscú ha advertido sobre represalias para cada Estado miembro si se procede a la incautación de sus activos. Esa reacción apunta a que no se trata únicamente de sanciones simbólicas, sino de un posible desborde del marco institucional de la UE.
Desde el punto de vista del derecho internacional, si bien el embargo o inmovilización de bienes parecería justificarse cuando existen sanciones, la confiscación irreversible enfrenta fuertes reparos. Juristas recuerdan que la inviolabilidad de la propiedad fue un pilar de la credibilidad del sistema financiero europeo durante décadas. Alterar ese principio podría generar un precedente con consecuencias imprevisibles, pues ningún Estado querría ver sus reservas expuestas al riesgo de decisiones políticas.
La línea más cauta plantea utilizar los rendimientos o intereses que generan los activos congelados sin tocar el principal. Esa alternativa encuentra eco entre gobiernos como el de Bélgica, que por ahora se opone a una confiscación plena por considerarla jurídicamente vulnerable.
En otro escenario más agresivo se discute la incautación directa, que destinaría esos recursos a Ucrania en forma de préstamos o garantías cuyo reembolso dependería de eventuales indemnizaciones de Rusia. De hecho, los beneficios de activos rusos congelados ya fueron utilizados para garantizar préstamos a Ucrania e incluso para realizar transferencias directas a Kiev.
Las consecuencias económicas no se limitan a una posible contramedida de Moscú.
Inversionistas y terceros Estados bien podrían comenzar a cuestionar la seguridad de mantener reservas o depósitos en bancos europeos si observan que un Estado miembro o una entidad multinacional (UE) puede intervenir sobre activos soberanos con motivaciones políticas.
A su vez, surgen dudas sobre el papel del euro como moneda de reserva y sobre la capacidad de la UE para ofrecer un entorno de estabilidad regulatoria.
Geopolíticamente, la iniciativa tensiona la cohesión interna del bloque europeo justo cuando afronta crisis energéticas, inflación persistente, grandes movilizaciones de rechazo a las actuales políticas y pérdida de competitividad frente a otras grandes regiones económicas.
Países del norte y del este de Europa, más sensibles a la presión rusa, impulsan una postura de firmeza. Mientras tanto, grandes economías como Alemania, Francia o Italia, sin negar el camino, muestran reticencia a adoptar medidas que puedan debilitar el marco legal europeo y provocar una reacción en cadena.
En última instancia, la pregunta es si Europa está dispuesta a sacrificar un principio jurídico en aras de un objetivo de política exterior a favor de un país considerado el más corrupto de Europa. Si decide cruzar esa línea, no solo estará rediseñando la arquitectura de confianza sobre la que se erige su sistema financiero, sino también estaría afectando sensiblemente la manera en que el mundo percibe -o percibía- al viejo continente como eje de certidumbre y legalidad.
La UE se encuentra ante una decisión histórica que pondrá a prueba su capacidad de equilibrar la ética del derecho con la lógica del poder, del dinero y el espejismo del oso ruso hambriento amenazando engullir a Europa.