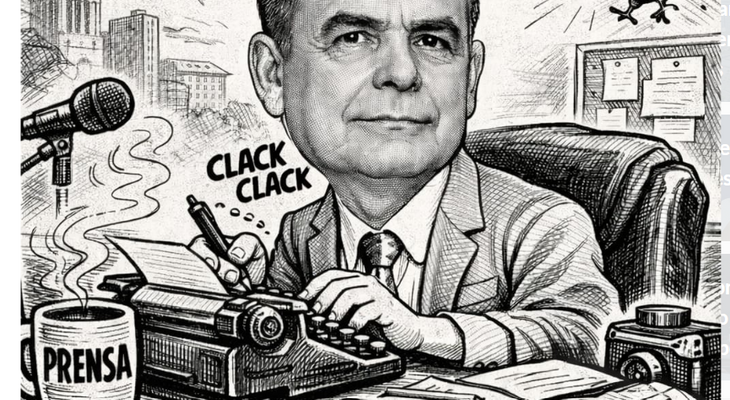APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -Hablar hoy de Venezuela ya no es solo hablar de política interna. Se trata también de abordar un dilema global que incomoda porque obliga a elegir entre principios que no siempre parecen compatibles. El colapso institucional prolongado, la erosión sistemática de las libertades y el éxodo de cientos de miles de personas han terminado por transformar a esa rica nación en un espejo incómodo del sistema internacional, uno que pone en relieve tanto la indiferencia interesada de ayer como los atajos morales de hoy.
Durante años, la soberanía y la no intervención sirvieron como coartadas para mirar hacia otro lado frente a violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Ese silencio fue real y tuvo costos humanos devastadores en un sinnúmero de crueles dictaduras apoyadas por Washington, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. Hoy, sin embargo, el riesgo parece inverso. La indignación legítima frente al sufrimiento se ha transformado, en muchos casos, en una justificación automática para relativizar —o incluso desconocer— el derecho internacional, normalizando la intervención militar y a la apropiación de recursos soberanos como respuesta ética por defecto.
¿Pueden los principios de soberanía y autodeterminación justificar la represión y el desconocimiento de los resultados de elecciones libres? No pueden. Pero la pregunta crucial es otra. ¿Autoriza la violación de los derechos humanos a vaciar de contenido las normas que buscan limitar el uso de la fuerza entre los Estados? El orden internacional contemporáneo nació precisamente para impedir que cada potencia decidiera unilateralmente cuándo intervenir “por una causa justa”. La experiencia histórica demuestra que ese camino rara vez termina bien para las poblaciones que supuestamente se busca proteger. Más aún, quienes hoy pretenden legitimar intervenciones e intromisiones militares abiertas son, paradójicamente, quienes menos autoridad moral tienen para hacerlo. Basta con revisar la historia reciente de las dictaduras que marcaron a las sociedades latinoamericanas.
Este dilema no se limita a Venezuela. La reciente presentación en el Congreso de Estados Unidos de un proyecto de ley que habilita la anexión de Groenlandia como territorio estadounidense constituye una señal inquietante. Bajo el argumento de la seguridad nacional y de la necesidad de contrarrestar a China y Rusia en el Ártico, la iniciativa faculta al presidente estadounidense a “encontrar los medios necesarios” para incorporar la isla a la Unión. No se trata de una provocación retórica, sino de la normalización legislativa de una práctica que el derecho internacional contemporáneo buscó desterrar. Que esta posibilidad se plantee pese al rechazo explícito de Groenlandia y a la oposición de Dinamarca y de la propia OTAN revela hasta qué punto la lógica de poder vuelve a imponerse sobre las normas cuando los intereses estratégicos se definen unilateralmente.
El patrón es inquietantemente familiar. Cada vez con mayor frecuencia, la fuerza se presenta como preventiva, racional o incluso benevolente. Ayer fue la “liberación” o la “lucha por instaurar valores democráticos”. Hoy es la “protección estratégica”, la “responsabilidad humanitaria”, la “defensa de los derechos humanos” o el “respeto a los resultados electorales”. El lenguaje cambia, pero el riesgo es el mismo. Se trata de una confusión deliberada entre legitimidad moral y legalidad jurídica. Esa confusión abre la puerta a un orden internacional donde las reglas dejan de limitar al poderoso y pasan a convertirse en herramientas selectivas a su servicio.
También resulta tentador sostener que, si una intervención promete aliviar el sufrimiento, sus motivaciones estratégicas pasan a un segundo plano. Ese razonamiento ignora un hecho elemental. Toda guerra se presenta a sí misma como necesaria, justa o inevitable. Precisamente por eso el derecho internacional estableció límites formales, no para garantizar resultados perfectos, sino para impedir que la fuerza vuelva a convertirse en un instrumento ordinario de la política exterior. El problema es que el propio presidente de Estados Unidos ha afirmado sin ambigüedades que le importa muy poco el derecho internacional. Ante esa premisa, cabe preguntarse: ¿qué deriva puede esperarse de una estabilidad global ya de por sí frágil?
En el caso venezolano, la desesperación y la represión camuflada explican que una parte de la población vea con esperanza cualquier salida, incluso una intervención armada. Pero la desesperación no crea fundamentos jurídicos ni asegura consecuencias benignas. El uso de la fuerza no solo cambia gobiernos. Transforma sociedades, multiplica riesgos y deja heridas que suelen durar generaciones. La historia reciente está llena de ejemplos en los que la “solución rápida” derivó en caos, fragmentación, desplazamientos forzados y nuevas formas de violencia.
Nada de esto implica resignación ni neutralidad moral. Por el contrario, revela que defender los derechos humanos es siempre más difícil que recurrir a la fuerza. Exige presión internacional sostenida, mecanismos reales de rendición de cuentas, protección efectiva para quienes huyen y un compromiso serio con salidas políticas verificables. Exige, sobre todo, coherencia. No se puede invocar el derecho en unos casos y vaciarlo de contenido en otros cuando estorba a los intereses propios.
Cuando la supuesta compasión se convierte en fuerza, el derecho deja de ser un límite y pasa a ser un obstáculo. Cuando eso ocurre, quienes pagan el precio son, una vez más, los mismos civiles que se pretendía salvar. Defender a Venezuela, a los cubanos y a los colombianos —y preservar la estabilidad global— no debería implicar aceptar un mundo donde los imperios vuelven a actuar sin riendas, convencidos de que su causa, por considerarse justa, los coloca por encima de las normas.
Z Digital no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que sus colaboradores expresan a través de los trabajos y artículos publicados. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información gráfica, audiovisual o escrita por cualquier medio sin que se otorguen los créditos correspondientes a Z Digital como fuente.