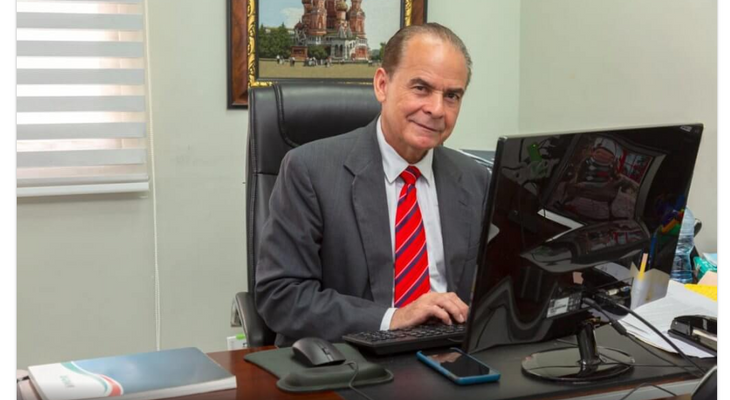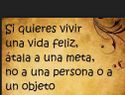APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -En su artículo DMA… y el mal menor (https://goo.su/BvdL), mi querido amigo Pelegrín Castillo plantea que la dura respuesta militar de Israel tras los execrables ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 forma parte de una política de disuasión total frente a sus enemigos, especialmente Irán, a quien atribuye la autoría estratégica de esa tragedia que mal haríamos en calificarla de ofensiva. A su juicio, el gobierno de Netanyahu aplica una lógica de Destrucción Mutuamente Asegurada (DMA), entendida como un “mal menor” necesario para preservar la existencia de Israel. Castillo cita ejemplos históricos como los bombardeos aliados sobre Hamburgo o Hiroshima, interpretándolos como precedentes trágicos pero inevitables de una guerra total en la que el fin último sería quebrar la voluntad del enemigo y, por ende, garantizar la supervivencia propia.
Esa tesis, de fuerte inspiración realista, asume que la proporcionalidad moral carece de sentido cuando está en juego la seguridad nacional. Entendemos, desde una mirada ética, jurídica e histórica, que esa argumentación resulta problemática. La doctrina de la DMA surgió durante la Guerra Fría con un propósito específico, evitar el uso del arma nuclear entre potencias equivalentes. Su objetivo no era justificar el terror, sino contenerlo. No puedo dejarle de decir a Pelegrín que aplicarla hoy al conflicto de Gaza es una distorsión conceptual y moral. Ninguna doctrina de disuasión puede servir para legitimar la devastación de un territorio sitiado donde viven más de dos millones de personas, en su mayoría civiles. El principio de proporcionalidad no es una concesión de las democracias liberales, sino una conquista de la humanidad frente a los horrores de la guerra total.
Ninguna analogía histórica, ni los bombardeos de Hamburgo y Dresde, ni las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ni la masacre de Manchuria, las purgas estalinistas o los asesinatos masivos del Jemer Rojo, puede servir para justificar la devastación que hoy padece Gaza. Todos esos episodios, lejos de representar gestas estratégicas, quedaron inscritos en la memoria humana como advertencias del límite moral del poder. El politólogo John Mearsheimer nos recuerda que “Israel está ganando la guerra militar, pero perdiendo la guerra moral”, una derrota que arrastra consigo la legitimidad del propio Occidente, cómplice por omisión o por cálculo. Noam Chomsky, muy admirado por Pelegrín, en la misma línea, sostuvo que “no hay seguridad posible para un Estado que basa su existencia en la negación de los derechos de otro pueblo”. Ambos coinciden en que la fuerza bruta, cuando sustituye a la diplomacia, degrada la política y la convierte en una administración del miedo.
Israel no enfrenta una guerra entre ejércitos regulares. En Gaza se perpetúa un conflicto de ocupación prolongada donde una potencia nuclear actúa sobre una población empobrecida y cercada. Judith Butler advierte que el verdadero drama contemporáneo no es la guerra misma, sino la jerarquización del duelo. “Algunos cuerpos son llorados y otros no”, escribe, y esa diferencia construye una geografía del dolor que justifica la impunidad. Cuando se deshumaniza al enemigo, su aniquilación deja de parecer una atrocidad y pasa a ser una táctica de seguridad. Esa deshumanización es lo que convierte al mal menor en un oxímoron político (contradicción en los términos dentro del discurso o la práctica política).

Presentar la ofensiva israelí como defensa legítima equivale a negar el principio de humanidad que da sentido al derecho internacional. La disuasión no puede fundarse en la destrucción de hospitales, escuelas o corredores humanitarios. Tampoco puede usarse el argumento del enemigo externo, en este caso Irán, para justificar un castigo colectivo. Amartya Sen, al analizar las guerras contemporáneas, advierte que “la justicia deja de serlo cuando los medios violan los fines que dice perseguir”. Si el castigo excede el daño sufrido, deja de ser justicia y se convierte en venganza consciente, destructiva y organizada.
Resulta además extraño, y moralmente perturbador, que una persona con convicciones cristianas tan arraigadas defienda la lógica del terror preventivo o la idea del sufrimiento inocente como un “mal menor”. El cristianismo, en su esencia, no legitima la violencia en nombre de la seguridad ni el sacrificio de los débiles en nombre de la fuerza. La coherencia entre fe y política exige resistir el pragmatismo de la destrucción y el espejismo de la disuasión moral. Si la erudición de Pelegrín lo conduce a conclusiones distintas, entonces no estamos ante una diferencia de interpretación teológica, sino ante una grieta ética que merece ser revisada.
El verdadero arte supremo en materia bélica, como enseñó Jean Guitton, no radica en la amenaza sino en la cordura que impide al hombre convertirse en su propio enemigo. Después de Auschwitz, de las matanzas organizadas de millones de civiles soviéticos y de los innecesarios lanzamientos nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, la humanidad comprendió que ninguna razón de Estado puede situarse por encima del valor absoluto de la vida. Cada vez que la lógica del mal menor sustituye al principio de humanidad, la civilización retrocede. Cuando la disuasión se ejerce contra los débiles, deja de ser defensa para convertirse en dominación. En ese tránsito silencioso, el poder deja de proteger y comienza a corromper el alma moral del mundo convirtiéndose en abominable dominación.
La grandeza de una nación no se mide por su capacidad de destruir, sino por su capacidad de contenerse. Ningún imperio que banaliza el sufrimiento logra conservar su alma. En ese espejo, el mundo observa hoy con horror cómo la retórica del mal menor vuelve a disfrazar el rostro del terror.