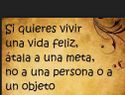APUNTE.COM.DO, SANTO DOMINGO. -En República Dominicana el Programa de Medicamentos de Alto Costo vive una paradoja que se torna trágica. Mientras el Gobierno comunica inversiones récord y cobertura “puntual” para los pacientes activos, en la acera de enfrente crecen listas de espera que convierten el tiempo en un factor letal. En lo que va de 2025 la Dirección del mencionado programa informó que se destinaron más de 2,000 millones de pesos a 1,222 pacientes oncológicos activos, con entregas al día. Esa es la foto que se difunde en ruedas de prensa y boletines oficiales y entendemos que esos números están beneficiando a una cantidad determinada de pacientes de cáncer.
Sin embargo, los testimonios de pacientes y sociedades médicas cuentan otra historia. La Sociedad Dominicana de Oncología Médica denunció que hay pacientes oncológicos con más de un año sin acceder a terapias de alto costo, una espera que en cáncer puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A esto se suman episodios recientes de pacientes trasplantados renales que reclamaron la entrega del medicamento Myfortic 360 mg tras dos meses de retraso. Sin cobertura el tratamiento cuesta alrededor de treinta mil pesos mensuales, inaccesible para la mayoría. En ese escenario el tiempo no es un trámite burocrático sino una sentencia.
Los números de base confirman la magnitud del problema. En un listado de cincuenta y tres casos “sin aprobación” en nuestras manos la mediana de espera supera los 530 días, lo que equivale a casi año y medio. El promedio asciende a 608 días o veinte meses. Ese es el lapso en el que muchos pacientes ven progresar su enfermedad, pierden criterios de elegibilidad por deterioro clínico o simplemente mueren. La esperanza se diluye en la antesala, no en el tratamiento. Mientras tanto las familias agotan ahorros, venden propiedades y se endeudan en préstamos frente a un sistema bancario que no ofrece planes de crédito especiales para situaciones de salud debidamente certificadas. El sufrimiento se multiplica porque al drama médico se suma la ruina económica de los hogares que se ubican en los escalones inferiores de los niveles de ingresos.
La presión social no es un fenómeno reciente. Durante los años 2023 y 2024 colectivos de pacientes realizaron marchas, vigilias y denuncias públicas para advertir que más de ciento treinta personas llevaban meses e incluso años aguardando la carta de aprobación, y que apenas dieciocho habían recibido respuesta. Esa realidad convive con un discurso oficial que insiste en la expansión del programa y en la fortaleza del presupuesto. El Gobierno proclama que se pasó de 2,500 a más de 7,400 beneficiarios desde 2020 y que los recursos crecieron en la misma proporción. Sin embargo la pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿De qué sirve la expansión numérica si la puerta de entrada sigue cerrada para cientos de pacientes y si aquellos que logran cruzarla se ven compelidos a una espera frente a una terrible enfermedad que no perdona ni concede treguas?
En esa contradicción se juega la diferencia entre cifras que lucen alentadoras y realidades que terminan siendo mortales.
El problema no es solamente tener más dinero o más beneficiarios. El verdadero obstáculo está en cómo y cuándo se ingresa al circuito. El Decreto 113-21 ordenó y centralizó procesos pero la evidencia muestra cuellos de botella en la evaluación, en la aprobación, en las compras y en la distribución. El efecto es devastador en el terreno. Una paciente lo resumió con crudeza al afirmar que estar vivo en este país es un milagro. Hablaba de los meses para conseguir citas, estudios y finalmente la aprobación del fármaco.
La contradicción es al mismo tiempo ética y de gestión. El éxito del programa no puede medirse únicamente por la puntualidad con la que reciben sus medicamentos los pacientes ya activos, mientras decenas o incluso cientos de personas que cumplen con todos los criterios permanecen varados en la lista de espera, empeoran en su estado clínico y en demasiados casos mueren antes de ser admitidos.
La trazabilidad pública de esa lista, con fechas de depósito, criterios de evaluación, tiempos medianos por patología y estado real de los inventarios, sería el primer paso para transparentar una realidad que hasta ahora solo se visibiliza en protestas y denuncias aisladas. En definitiva, el verdadero indicador no es la cifra de pacientes activos que aparecen en los informes oficiales, sino la distancia cada vez más dolorosa entre quienes califican y quienes efectivamente reciben.
Esa es la misma contradicción que viven los enfermos, atrapados en un limbo burocrático donde el tiempo corre en contra. Disponemos de registros con códigos, nombres y apellidos, diagnósticos de cáncer y fecha de sometimiento de expedientes que datan de 2023. Son historias que revelan a pacientes cada vez más cercanos a los límites del sufrimiento y al agotamiento de recursos familiares.
La discusión compromete la credibilidad del sistema sanitario y, al mismo tiempo, la confianza de los pacientes en la capacidad del Estado para proteger lo más básico. No se trata de desconocer el esfuerzo presupuestario ni las buenas intenciones del presidente de la República, que son innegables, sino de subrayar que las reglas de acceso y la oportunidad en la entrega trazan la frontera entre una inversión que salva vidas y un gasto que se convierte en tragedia.
La salud es un derecho que no se mide por el volumen de recursos destinados ni por las cifras que se anuncian en conferencias de prensa, sino por la capacidad real de llegar a tiempo a quienes esperan con la vida en vilo. La ausencia de esa oportunidad transforma la esperanza en frustración y debilita la legitimidad de las instituciones. Lo recordaba Schopenhauer con amarga claridad: la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada.